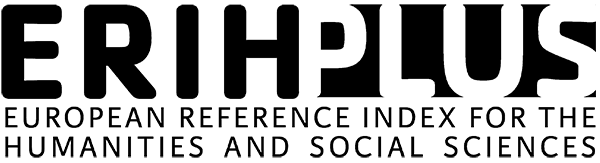"Fronteras Permeables, Retos Entrelazados: Migración, Crisis Climática e Inseguridad Energética en el Mediterráneo"
La Revista de Estudios Globales. Análisis Histórico y Cambio Social invita a enviar contribuciones para un número especial que se publicará en el volumen 6 (11) de noviembre-diciembre de 2026.
Este número monográfico, editado por el Profesor Francisco Entrena-Durán de la Universidad de Granada, abordará el problema: “Fronteras Permeables, Retos Entrelazados: Migración, Crisis Climática e Inseguridad Energética en el Mediterráneo”.
Fecha límite para la presentación de manuscritos completos: 30 de septiembre de 2026
Leer más acerca de "Fronteras Permeables, Retos Entrelazados: Migración, Crisis Climática e Inseguridad Energética en el Mediterráneo"